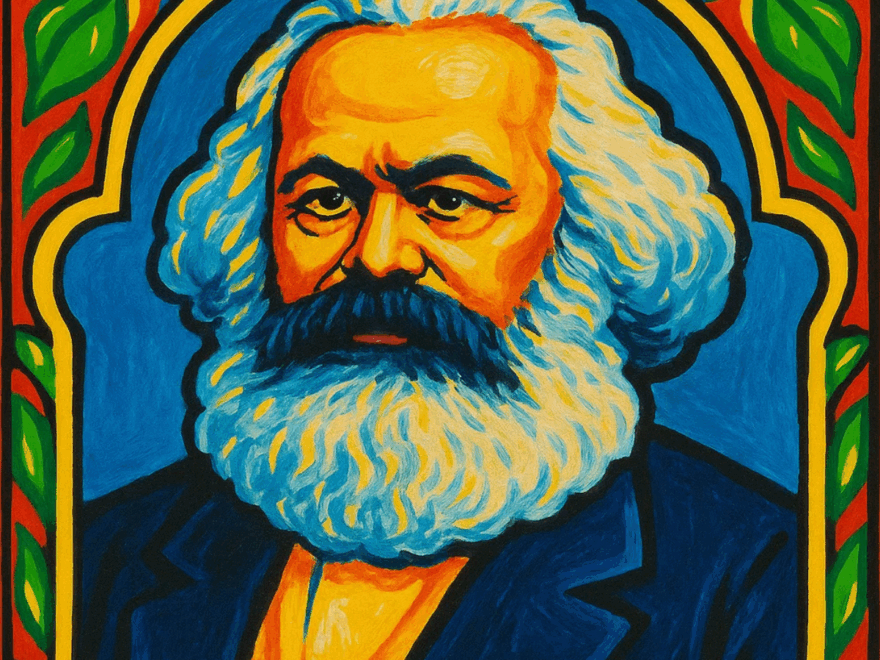Pascual Serrano
Cuando uno piensa que ya está todo dicho y escrito sobre Marx vuelve a aparecer otro análisis, otra interpretación, otra actualización, otro libro. Es lo que uno podría pensar al tropeza con A la sombra de Marx. Fragmentos de materialismo accidental, de César Rendueles, sin embargo, desde el propio índice ves que ha logrado analizar elementos de la actualidad con la palanca de Marx e incluso confrontar, para la coincidente y lo no coincidente, con autores como Gramsci, Polanyi, Althusser o Sacristán. Y finalmente, usar el prisma de Marx para plantear qué posiciones adoptar ante la crisis ecológica. De todo eso que cuenta en su libro hemos hablado en esta entrevista.

Rendueles es científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha sido profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid
Como dice Luis Alegre en su introducción, parece difícil encontrar algo nuevo que aportar respecto al pensamiento de Marx, tú mismo utilizas la expresión “rascando lo quemado de la olla” ¿qué has encontrado tú con este libro?
Llevo mucho tiempo, seguramente demasiado, trabajando en torno a la tradición marxista. Me he acostumbrado a que cada cierto tiempo aparezca un ensayo o incluso una escuela a la que se atribuye una transformación profunda del marxismo. A veces, debido al estado editorial de la obra de Marx, este tipo de intervenciones han tenido que ver con la publicación de textos inéditos, o la reorganización crítica de escritos conocidos: los manuscritos de París, los Grundrisse, el capítulo sexto inédito, la nueva edición del libro III de El capital, apuntes personales no publicados, lo que sea… Otras veces, se trata de intervenciones teóricas. Ha habido tantas que al final tienen un punto circular: por ejemplo, gente que reivindica desde una lectura, por lo demás rigurosa, de El capital la centralidad de la crítica de la alienación en el análisis de Marx, que es algo que se suele atribuir más bien a su etapa de juventud…
Por un lado, entiendo esa necesidad, generacional o política, de reivindicar un Marx propio. Por otro, me cuesta tomarme en serio las lecturas de Marx más beligerantes, que me parecen un poco teatrales. Marx tiene los mismos problemas de sobreinterpretación que cualquier otro autor clásico.
Después de miles y miles de lecturas exhaustivas durante más de un siglo, la posibilidad de que aparezca una interpretación que despeje la mesa y nos libre de ese lastre hermenéutico –una bibliografía agotadora e inmanejable– es tentadora pero poco seria. Estamos condenados a convivir con una pluralidad de lecturas posibles y razonables de la obra de Marx, igual que pasa con Kant, Aristóteles o Hume.
Mi aproximación personal, por otro lado, es bastante modesta. Intento reivindicar a un Marx compatible con una perspectiva realista de las ciencias sociales contemporáneas. Eso significa, para empezar, que no creo que haya un solo problema teórico para el que la posición marxista sea imprescindible. Sé que a alguna gente le puede parecer una provocación pero, de nuevo, es algo que pasa con cualquier teoría social: en general, no hay ningún problema para el que una teoría en concreto sea imprescindible. Hay teorías de la explotación no marxistas igual que hay teorías de la cultura capitalista no weberianas. Una vez que se asume ese eclecticismo consustancial a la práctica real –empírica, metodológica y teórica– del conjunto de las ciencias sociales, creo que hay problemas de la obra de Marx que se pueden leer de otra manera, con menos ansiedad teórica y política, por así decirlo, y con más parsimonia y generosidad.
Dices que uno de los motivos de decadencia del marxismo en este siglo es el declive de “nervio internacionalista”, es decir, una visión global de los problemas. ¿No crees que la globalidad está hoy muy presente en la visión de la ciudadanía?
Más que una visión, me refería a la capacidad efectiva para traducir esas perspectivas sobre la mundialización en alguna clase de fuerza política. Probablemente mi crítica está influenciada por una experiencia generacional. Mi educación política se produjo en un momento en el que algunos intelectuales muy influyentes entre la izquierda vaticinaban la aparición de movimientos políticos transnacionales que serían las fuerzas antagonistas de la globalización neoliberal, desplazando a las organizaciones políticas tradicionales del estado-nación. Creo que esas promesas no se han cumplido. En ocasiones surgen procesos de movilización global y cambios en la opinión pública que trascienden el ámbito nacional –la oleada feminista de hace unos años o las movilizaciones por Palestina, por ejemplo– pero la verdad es que su nivel de organicidad internacional es muy bajo.
Aunque los discursos pueden tener un componente global, las estrategias organizativas carecen de él. Los neoliberales primero y la extrema derecha contemporánea después sí han sido capaces de crear una red transnacional de instituciones para imponer su programa de avaricia y autoritarismo. No creo que haya nada parecido del lado de las fuerzas emancipadoras. En parte tiene que ver, por supuesto, con la desigualdad de los medios que manejamos. No tenemos a nuestro servicio a billonarios propietarios de redes sociales, no determinamos la agenda del FMI… Pero creo que es de justicia reconocer que tampoco hemos hecho grandes esfuerzos en esa dirección, ni tampoco hemos podido o sabido desarrollar una estrategia coordinada para tratar de intervenir en las instituciones transnacionales parcialmente democráticas que ya existen, como la Unión Europea.
Recuerdas la globalización económica como una nueva fase del capitalismo, pero parece que algo ha cambiado ahora, los defensores de la globalización son los chinos y el que pone aranceles y medidas proteccionistas es Trump, ¿qué piensas y qué diría Marx de eso?
No estoy muy seguro de qué diría Marx pero sí tengo claro que Polanyi vería una lógica histórica muy coherente con otros momentos del capitalismo. El derrumbe de los experimentos de desregulación económica siempre abre un espacio para la repolitización conflictiva, en la que distintos agentes sociales enfrentados intentan llenar con sus propuestas el hueco catastrófico que deja la fantasía de una autorregulación de la economía. Tras unos años, después de 2008, en los que en distintos lugares del mundo, incluyendo España, la agenda progresista pugnaba por hacerse un hueco en un espacio político ampliado por la crisis orgánica del neoliberalismo, hemos entrado en un ciclo de signo claramente contrario. Las élites económicas occidentales han aceptado definitivamente que la extrema derecha es un aliado aceptable en este momento histórico para recomponer su poder.
Por otro lado, creo que estamos viviendo un momento asombrosamente cercano a lo que Giovanni Arrighi pronosticó a finales del siglo pasado. Arrighi desarrolló una teoría histórica un poco especulativa pero que tiene un inquietante grado de exactitud. En concreto, anticipó con mucho detalle cómo iba a ser el proceso de desplazamiento del poder económico y político global desde el Atlántico al Este, con China como nuevo actor hegemónico, y las enormes turbulencias políticas y económicas que ese cambio podía acarrear.
¿Cómo consideras que se deben analizar los conceptos marxistas de alienación, ineficacia y explotación a la vista del capitalismo actual?
Es una pregunta muy difícil de responder, porque creo que ese es el desafío básico del marxismo contemporáneo. En los tres casos yo creo que lo interesante es tratar de detectar la potencia de la mirada de Marx y sus sucesores pero también sus limitaciones. El caso más claro es, tal vez, el de la ineficacia. Marx pensaba que el capitalismo era incapaz de aprovechar su propia potencia histórica. Sacaba a la luz posibilidades de desarrollo humano que el capital o bien desperdiciaba o bien limitaba a una pequeña minoría, la burguesía. Para Marx, la ausencia de coordinación democrática de la economía impide un uso racional de las fuerzas productivas, de forma que lo que intuitivamente deberían ser soluciones –una fuente de prosperidad y bienestar– se convierten regularmente en cataclismos económicos, como las crisis de sobreproducción.
La crisis ecológica deja esta tesis de Marx en una situación curiosa. Por un lado, la posibilidad real de la catástrofe establece un patrón de medida absoluto desde el que juzgar la ineficacia capitalista. Por otro, hoy resulta evidente que, aunque la teoría de Marx no es ajena a las consideraciones medioambientales, no podía tener en cuenta suficientemente el modo en que la imbricación de las sociedades humanas en sus ecosistemas condiciona radicalmente las oportunidades de emancipación.
Con la idea de explotación pasa algo parecido. Sigue habiendo algo de irrenunciable y muy lúcido en un concepto que apunta a una subordinación estructural de un grupo social muy amplio, los asalariados, que mejoraría su situación si pudieran independizarse de los capitalistas y se autoorganizaran para obtener su sustento. Por otro lado, creo que hoy resulta evidente que esa es una perspectiva no equivocada pero sí limitada de la desigualdad social, que es muchísimo más compleja porque también nuestras sociedades lo son. A veces, la confianza en la potencia teórica de la noción de explotación ha hecho que el marxismo haya prestado, con notables excepciones, poca atención al estudio empírico de la desigualdad y la pobreza. Y eso tiene consecuencias políticas, porque impide entender la complejidad y la ambigüedad de los conflictos y las alianzas sociales reales.
Con la alienación tengo la impresión de que pasa un poco lo contrario, es un concepto un tanto infraexplotado por el marxismo. Y es extraño porque es una idea que creo que encaja muy bien con el espíritu de nuestra época: la sensibilidad a los malestares subjetivos causados por el trabajo, la tecnología, el consumo o las relaciones sociales degradadas.
En la segunda parte del libro relacionas a Marx y el marxismo con otros autores como Gramsci, Polanyi, Thompson, Althusser o Sacristán. ¿Me podrías definir en dos líneas la relación de cada uno con el marxismo, o viceversa, el marxismo con cada uno?
El caso de Gramsci y Polanyi es muy interesante porque son como dos caras de un mismo proceso. En el periodo de entreguerras, especialmente tras la Revolución de Octubre, el marxismo experimentó lo que podríamos llamar un giro hermenéutico. Autores como Lukács, Rosa Luxemburg o Gramsci son los protagonistas de un rechazo del marxismo positivista y un interés renovado por el análisis de las mentalidades, la subjetividad. La razón de fondo es fácil de entender. La única revolución proletaria exitosa no se había producido donde pronosticaba el marxismo cientifista, en los centros productivos más desarrollados, sino en un país remoto y apenas industrializado. La movilización no dependía, al menos no exclusivamente, de fuerzas históricas anónimas sino que la intervención ideológica y la organización política tenían un alto grado de autonomía. Simétricamente, en ese momento, hay autores procedentes de la escuela weberiana que viven un proceso similar: al intentar comprender la gran catástrofe global del periodo de entreguerras, las herramientas puramente hermenéuticas se les quedan cortas y coquetean con la economía política materialista.
El caso más claro es el de Polanyi. No creo que haya exactamente una coincidencia entre Gramsci y Polanyi pero sí una convergencia que delimita un espacio teórico de tensión entre el materialismo y la hermenéutica donde creo que se mueven los mejores análisis políticos.
Pasa algo parecido con Thompson y Althusser. Me interesan porque plantearon propuestas heterodoxas que, a pesar de su animadversión, tienen un punto especular –ellos, desde luego, no lo vieron así, pero Perry Anderson y Stuart Hall lo señalaron en alguna ocasión– en el sentido de que no son exactamente complementarias pero sus mutuas limitaciones encajan de alguna manera. De nuevo, esa clase de espacios de tensión irresolubles me interesan porque creo que se corresponden con la práctica real de las ciencias sociales y también de la propia práctica política. Yo diría que es algo que Manuel Sacristán entendió muy bien, aunque es una tesis recogida de forma fragmentaria en su obra.
Cierras el libro con un análisis de cómo la crisis climática debería afectar a nuestro análisis de Marx, ¿puedes explicarlo?
Hay un verso de la internacional que dice “agrupémonos todos en la lucha final”. Hoy tenemos la certeza científica de que ese momento ha llegado. En el sentido literal de que si fracasamos en la descarbonización no habrá más batallas, al menos tal y como ha sido entendida la lucha política emancipadora en la modernidad. En los años treinta del siglo pasado hubo grupos de ultraizquierda que consideraron que la lucha contra el fascismo era una distracción respecto a la más genuina tarea de luchar contra el capitalismo. Esa posición, que hoy todos vemos como un delirio maligno, es habitual en una parte no sé si mayoritaria pero sí muy movilizada del marxismo ecologista. Al final, su lucha obsesiva contra el capitalismo verde les convierte en aliados involuntarios del capitalismo marrón: el maximalismo lleva al retardismo. Creo que eso es muy malo para el ecologismo y aún peor para el marxismo. Si la herencia de Marx no tiene nada que decir en la batalla política más importante de la historia de la humanidad, entonces es una tradición intelectual muerta y deberíamos enterrarla. Las preguntas que cualquier proyecto ecologista radical inspirado en el marxismo tiene que hacerse es, ¿qué probabilidad de éxito tiene su propuesta?, ¿en cuánto tiempo es verosímil implementarlo? Y, sobre todo, ¿obstaculiza esa estrategia otros planes políticamente más modestos pero con más posibilidades de éxito?, ¿alimenta el campo retardista o negacionista?
Si la respuesta no es un porcentaje razonable, un periodo de tiempo compatible con la urgencia de la descarbonización y una relación de alianza con otros movimientos verdes, entonces es un programa necropolítico.