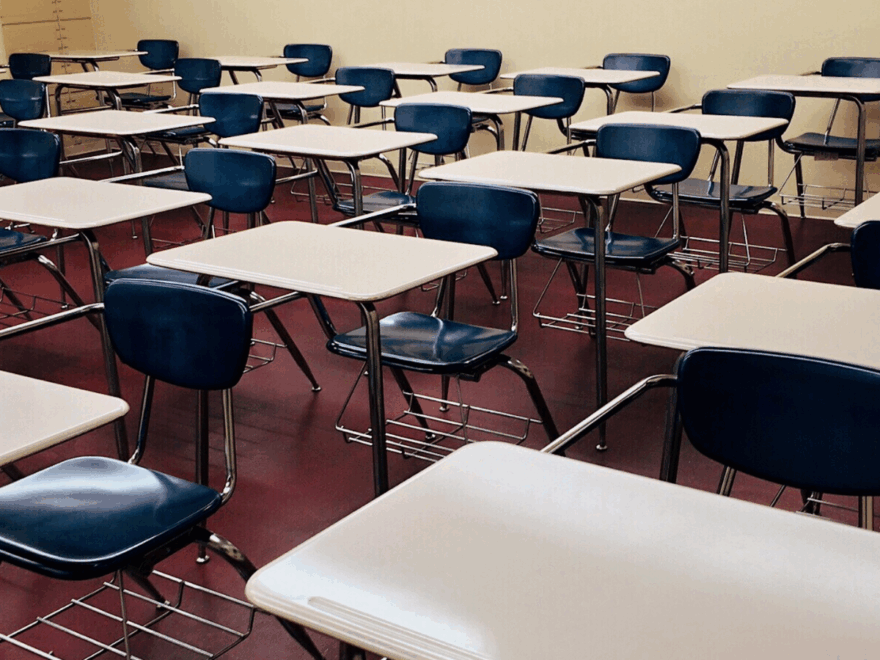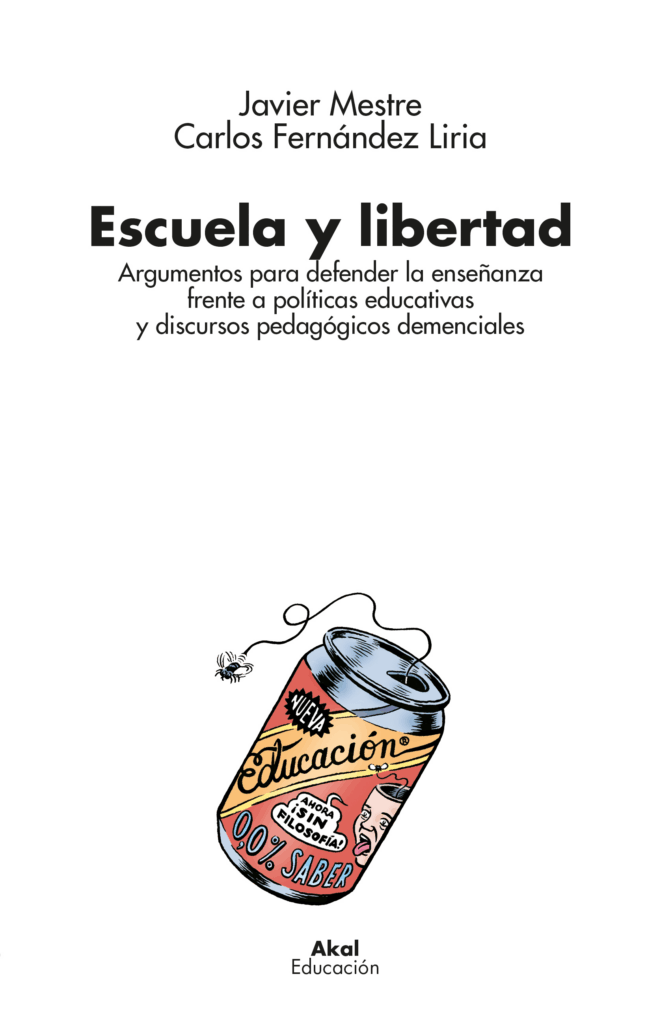Uriel Bonilla Suárez
Como se ve por el subtítulo de este libro de Javier Mestre y Carlos Fernández Liria, Escuela y libertad: argumentos para defender la enseñanza frente a las políticas educativas y discursos pedagógicos demenciales, este es un libro de combate, un prontuario que descansa en una publicación anterior, Escuela o barbarie: entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda que acaba de ser reeditada como número cero de esta Colección Educación de Akal (2023).
En su primera edición, el libro firmado por Fernández Liria, Olga García y Enrique Galindo, aparecía en la Colección Pensamiento Crítico (2017). Resulta evidente que en cinco años el asunto educativo ha adquirido importancia en nuestro presente (¿acaso no la tiene siempre?). Quizá la aprobación de la esperada nueva ley de educación (LOMLOE) en 2020 haya tenido algo que ver.
La colección dirigida por Olga García y Enrique Galindo (ambos profesores de Filosofía en enseñanza secundaria) arrancó con El culto pedagógico de José Sánchez Tortosa (2018) y ha transitado hasta el momento por tópicos que forman parte de la jerga del gremio (aprendizaje basado en proyectos, coaching), referentes (Gramsci) o disciplinas (la pedagogía) que constituyen un campo semántico pleno de interpretaciones enfrentadas. Con Escuela y libertad, último de la colección hasta el momento, se resume y articula una visión antagónica de un proceso que viene de lejos, que no es inocente y que por primera vez parece haber abierto brecha en un consenso previo, asumido en general por padres, madres y profesorado, que había resistido todos los embates acerca de qué es y para qué sirve la escuela. Hasta ayer.
Y es que la escuela es el lugar en el que se instruye a los niños y las niñas en las disciplinas de la razón, como hija de la Ilustración, extendida al conjunto social por las luchas obreras: su función implica doblar la voluntad del alumnado que preferirá jugar o dormir por las mañanas y la de las familias que tienden a concebir la escuela como una extensión del salón de su casa, con sus manías y sus normas para adiestrarlo en el acceso al conocimiento y conseguir «una república democrática de ciudadanos y ciudadanas mayores de edad» (p. 19).
Con lo que la escuela no es la solución a los problemas políticos y sociales de nuestro país: no es una guardería donde depositar al infantado mientras sus progenitores trabajan; no es el lugar donde resolver la contradicción entre desarrollo industrial y los problemas ecológicos provocados por el exceso de vehículos a gasolina a través de la educación vial implantada en los planes de estudio, por ejemplo. Y lo que no puede ser es una institución funcional al capitalismo a riesgo de acabar disolviendo la diferencia entre ciudadanos libres y trabajadores disciplinados.
Pero es el caso que la escuela está asediada. Últimamente, para los autores, todo se concreta en una operación de falsa bandera, la de la libertad en la escuela. El discurso no deja de ser redundante dado que la escuela misma, tal y como nació, fue y es una conquista de la libertad, su formato es su misma expresión. Y sin embargo, la izquierda, se ha movido de posición arrastrada por un falso progresismo, tal es la tesis de Mestre y Fernández Liria, que ha trastocado el núcleo mismo de la escuela: el papel de profesorado. Una figura que se ha reconceptualizado en una suerte de monitor/a de juventud y tiempo libre. La trinchera está, entonces, entre los profesores instructivos, narrativos y demostrativos y los métodos basados en la autorregulación del estudiantado.
Esta perspectiva viene acompañada de planes económicos, dirigidos en última instancia a favorecer la red privada, con la consiguiente inflación de notas y la degradación de la red pública. Algo que ya se ha visto en la enseñanza universitaria con el Plan Bolonia.
Cuando se analiza la LOMLOE, y de acuerdo con lo dicho, los autores encuentran el núcleo de este trastorno ideológico en la instauración de las llamadas pedagogías alternativas, una de cuyas concreciones más relevantes viene patrocinada por las grandes fortunas estadounidenses a través del llamado DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) con el consenso de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Entre las consecuencias: desplazamiento de la centralidad de los conocimientos a favor de las competencias, independizándolas, como si fuera posible. Al tiempo que no se habla de la reducción de ratios en las aulas (número de alumnos/as por profesor/a) y se asiste a un aumento de la burocracia derivado directamente de la aplicación de los principios de la ley y con una reiteración en la enseñanza media y primaria de lo que se ha vivido en la universidad: desinversión, degradación de los títulos básicos y disminución de los niveles de exigencia.
Pero lo más grave es detectar que todas estas políticas descansan en el consenso subyacente entre el PSOE y el PP más allá de coyunturales enfrentamientos mediáticos. Un consenso que viene de los años noventa del siglo XX con la LOGSE de Javier Solana y que ha tenido en las facultades de Pedagogía la necesaria colaboración para la construcción de la cobertura ideológica.
Y así, la apuesta competencial conlleva una intrincada carpintería nominal (perfil de salida, competencias básicas, descriptores, criterios de evaluación, competencias específicas) que esconde una conceptualización deficiente. Pero lo más grave es la inoculación de valoraciones morales o políticas en el proceso de evaluación que podrían llevar a consecuencias tan sorprendentes como la no consecución de una competencia (digamos la lingüística) para alumnado de convicciones políticas lindantes con la derecha o la extrema derecha (p. 102) y que podría de nuevo revertirse en una futura nueva ley, cambiando el viento ideológico de la norma. La única manera de garantizar la neutralidad ideológica de la escuela es su vocación por favorecer el necesario acceso a la diversidad efectiva de valores garantizada por una selección no ideológica del profesorado a través del sistema de oposiciones, tal cual hoy.
Como en toda crisis que anuncia su cénit la disyunción es clara en cuanto a qué es lo que queremos para la institución: ¿academia o ludoteca?
Uriel Bonilla Suárez, profesor de Filosofía en enseñanza secundaria.