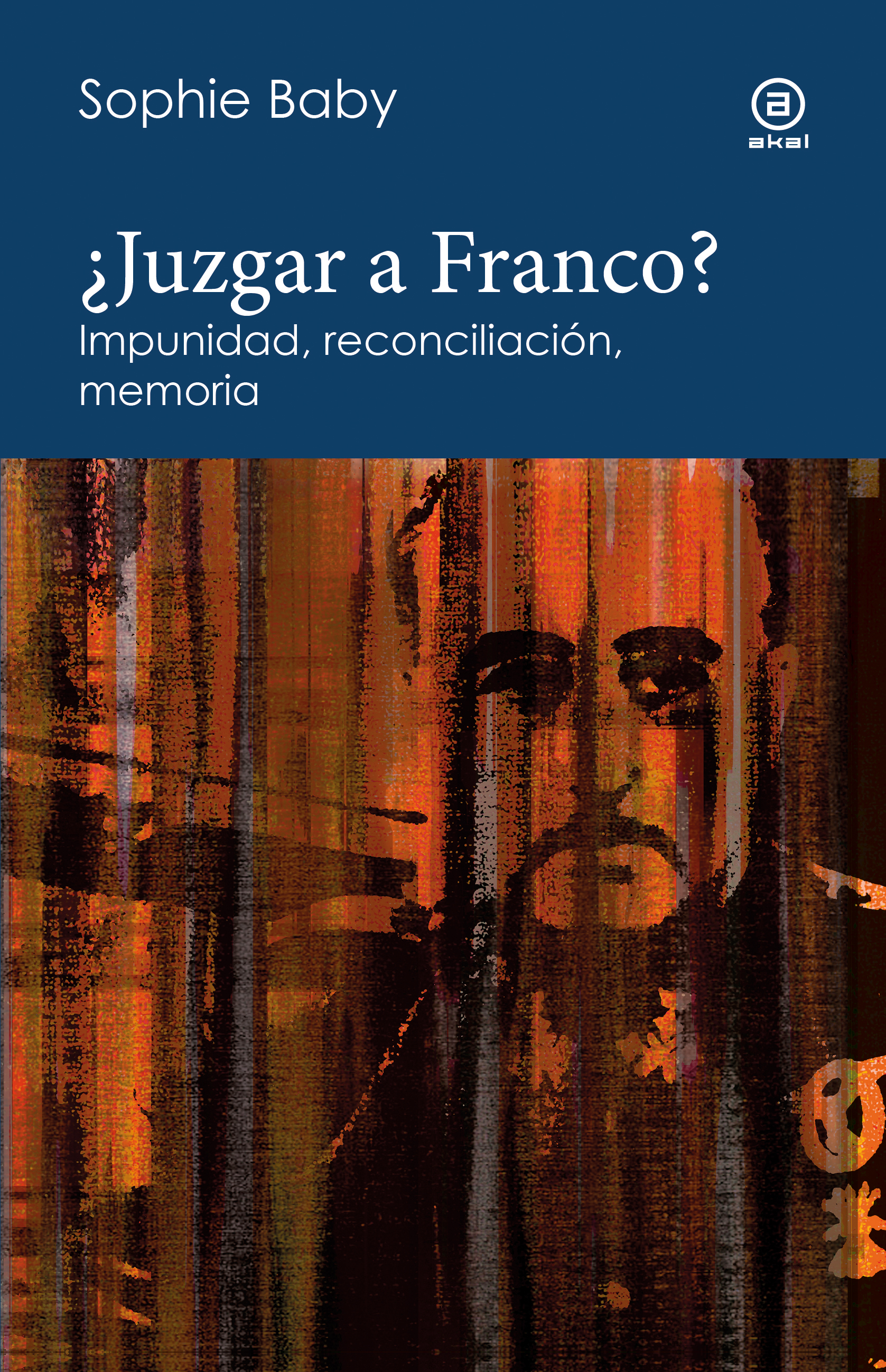Pascual Serrano
En pocos días se cumplirán los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Durante este tiempo nos han querido presentar la transición española como modélica y ejemplo de reconciliación. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido abriendo la realidad de una transición fundada en la impunidad de los crímenes y criminales de la dictadura. De todo ello se ha ocupado Sophie Baby.
Del primer tema, en su libro El mito de la transición pacífica y del segundo, la impunidad del franquismo en ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria.
Baby ni es española ni tiene familia española, y quizá, curiosamente, eso sea bueno para verlo todo desde una perspectiva más rigurosa, ni vengativa ni magnánima. Sin mochilas de miedos ni odios, como los que dominaron nuestra transición. Además, ha logrado insertar la evolución de la impunidad del franquismo en un marco global en el que se ha avanzado mucho en conceptos como los crímenes de lesa humanidad, la figura del desaparecido y el derecho internacional.
Sophie Baby es profesora en la Universidad de Bourgogne Europe, donde es directora del departamento de Historia. También pertenece a la comisión de estudio española sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983.
Usted tiene dos libros en Akal centrados en España, El mito de la transición pacífica y este del que vamos a hablar ahora, ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria. ¿Qué le lleva a una historiadora parisina a escribir sobre España?
Es cierto que, a diferencia de la mayoría de los hispanistas franceses, no tengo ningún vínculo familiar con España, y aprendí el castellano bastante tarde, precisamente cuando empecé a trabajar sobre la historia de España. En mi formación, tanto en ciencias sociales como en historia, España estaba totalmente ausente, con la única excepción de la guerra civil, que aparecía como la antesala de la Segunda Guerra Mundial.
Quizás haya sido precisamente esa ausencia la que me llevó a considerar la historia de España como un terreno especialmente fértil para abordar las cuestiones que me obsesionaban: la violencia devastadora de nuestro siglo, la insondable capacidad del ser humano para cometer el mal más extremo y, al mismo tiempo, para sobrevivir en los contextos más extremos; y el milagro de la vida en común y de la reconciliación. Cuestiones que había descubierto a través de la historia del nazismo, del estalinismo, del régimen de Vichy, de la Segunda Guerra Mundial —cuyo legado llevaba mi propia familia—, pero cuyo estudio quise descentralizar, tal vez para no cargar tan directamente con su impacto emocional.
Y luego, en mis viajes por la península, me enamoré de este país, de la alegría luminosa, generosa y densa que sentía allí, y que quizás hacía eco al calor transmitido por mi bisabuela Allegra, que pertenecía a la comunidad sefardí de Salónica.
No me acerco, pues, a la historia de España como una cuestión personal, sino como un terreno privilegiado, excepcional, para el estudio de la historia de Europa.
Usted plantea que el mito de la reconciliación que se implantó en la transición supuso una anomalía que permitió la impunidad ¿Cree que se hizo mal en la transición y que el mantra dominante de su idealización lo que buscaba es mantener la impunidad de la dictadura? ¿O cree que quizá entonces eran incompatible la reconciliación y la justicia?
No, al contrario: el libro rechaza ese paradigma de la excepcionalidad, de la anomalía, para situar, en cambio, las decisiones de la Transición tanto en su historia larga como en su propio tiempo. La praxis de la reconciliación —es decir, la elección de dejar atrás los crímenes del pasado para construir un proyecto de futuro liberado de la búsqueda de responsabilidades—, que se concreta en la amnistía recíproca de octubre de 1977, se remonta a los propios tiempos de la guerra civil.
Encontramos su huella en las filas republicanas, cuando Juan Negrín contemplaba ya en 1938 la posibilidad de una amnistía en caso de victoria, siguiendo la tradición liberal de la amnistía como instrumento de resolución de los conflictos civiles y de pacificación social. El paradigma de la amnistía ocupó un lugar destacado tanto en los proyectos de los Aliados como en los de todas las oposiciones, en particular del PCE, que a partir de 1956 renunció a la lucha armada en favor de una política denominada de “reconciliación”.
Por tanto, fueron los reformistas procedentes del propio régimen franquista a quienes hubo que convencer de los beneficios de la amnistía reconciliadora, y no al revés. Buena prueba de ello es que los únicos que la rechazaron en el Parlamento fueron los diputados de Alianza Popular, el partido de Manuel Fraga surgido del régimen, que no querían blanquear a los terroristas de ETA cuyas manos estaban recién manchadas de sangre —pocos días antes, ETA había asesinado en Gernika al presidente de la Diputación de Vizcaya y a dos guardias de su escolta.
Además, nada había más habitual en los años setenta que la amnistía: todavía era el tiempo en que el olvido se percibía como un derecho fundamental del individuo y como una herramienta colectiva eficaz. No fue sino más tarde, a lo largo de los años ochenta y noventa, cuando se impuso el paradigma de la memoria y de la lucha contra la impunidad.
Se destaca la gran paradoja de que, mientras en España no se juzgaba a los criminales y se abandonaban a las víctimas en las cunetas, estábamos deteniendo a Pinochet y a los militares de la dictadura argentina y enviando forenses a las fosas de Kosovo. ¿Cómo se explicaba todo eso?
Aquí conviene prestar atención a la cronología: nos situamos a finales de los años noventa, ya que fue en 1998 cuando el juez Baltasar Garzón emitió una orden de detención internacional contra el general Pinochet, que entonces se encontraba en Londres. Esta detención se inscribe en el marco de los llamados juicios de Madrid, que surgieron de una instrucción por los crímenes cometidos por las dictaduras argentina y chilena en las décadas de 1970 y 1980.
La izquierda española se movilizó con fuerza en apoyo de los exiliados del Cono Sur, y en ese contexto entró en contacto con la gramática de la defensa de los derechos humanos y con nuevas categorías de crímenes de lesa humanidad que estaban siendo formuladas, como la tortura y, sobre todo, la desaparición forzada de personas.
Fue en este marco cuando varios magistrados asumieron los casos que condujeron, en 1998, a la detención de Pinochet y, posteriormente, a la condena de varios responsables sudamericanos —como Adolfo Scilingo— en nombre del principio de jurisdicción universal.
Y fue precisamente entonces cuando surgió la gran paradoja: ¿cómo podía España juzgar a Pinochet y no a Franco? Poco después, algunos se dedicaron a caracterizar el llamado “modelo español de impunidad”, mientras que el movimiento por la recuperación de la memoria histórica empezaba a tomar forma: España entraba poco a poco en la Edad de la memoria.
En España se ha intentado implantar la idea, especialmente durante la transición, de que éramos un pueblo violento y fratricida, que una pequeña chispa podría romper la convivencia y sumirnos en un nuevo conflicto civil. ¿Qué piensa de eso?
Sí, se trata de una representación que remonta a las reflexiones sobre la decadencia de España tras la crisis de 1898 y que se cristaliza con la Guerra Civil. Posteriormente, resulta útil al franquismo para ensalzar la supuesta paz garantizada por su régimen, exaltada durante la conmemoración de los “25 años de Paz” en 1964. Esta representación constituye el sustrato de la retórica de la reconciliación, que se convierte en la ideología vertebral de la Transición. Y es también el argumento esgrimido para llamar a la moderación y al consenso, en una lógica de evitación de la conflictividad política. Se trata, por tanto, de una representación particularmente performativa en la historia reciente de España.
Ahora bien, basta con desplazar la mirada para darse cuenta de que la violencia política no es patrimonio exclusivo de los españoles, ni tampoco las guerras civiles. Precisamente, mi trabajo se esfuerza por reinscribir a España en la historia europea —cuando no mundial— de la violencia de masas que devastó el continente a lo largo del siglo XX.
Usted habla de un punto de inflexión, en el que esa impunidad que se implanta como el precio a pagar por la reconciliación se supera mentalmente y se comienza a avanzar en la necesidad de la memoria y la justicia ¿a qué se refiere con ese punto de inflexión?
Ese punto de inflexión remite a lo que decía antes, es decir, a los años noventa, y se inscribe en una doble matriz. La primera es latinoamericana, mencionada más arriba: pone el acento en los desaparecidos y en la justicia penal internacional como instrumento de lucha contra la impunidad. La segunda es europea. En el libro analizo el giro de 1995: mientras Europa celebra el cincuentenario del final de la Segunda Guerra Mundial, toma conciencia de que un nuevo genocidio está teniendo lugar en el continente, a apenas unos cientos de kilómetros de Bruselas, en Srebrenica, al tiempo que se inquieta por el auge de la extrema derecha y la reaparición de movimientos neonazis en Alemania, Francia y Bélgica.
La necesidad de promover la memoria del Holocausto y de impedir cualquier posibilidad de su repetición se impone: se adopta un día europeo de conmemoración, y el deber de memoria se convierte en una garantía de credibilidad democrática. España, deseosa de homologarse con Europa, hace suyo también este deber de memoria aprobando una ley que penaliza el negacionismo de los genocidios, especialmente después de que saliera a la luz pública el escándalo de antiguos criminales nazis que habían encontrado refugio en la península y se expresaban abiertamente en los medios de comunicación.
Por primera vez se conmemoró el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió sacar a la luz la memoria de los deportados españoles en los campos de concentración nazis, de los refugiados convertidos en resistentes y soldados de los ejércitos de liberación, y de los exiliados arrastrados por la tormenta del conflicto mundial. Iba tomando forma una nueva percepción del pasado, que abría la puerta a nuevas políticas de memoria.
¿Cree que una de las deudas pendiente en nuestro trabajo por la memoria es explicarle la historia del franquismo a los jóvenes? Es evidente que no la conocen. ¿De quién es la culpa?
Se tiende a responsabilizar a la Transición de una forma de olvido colectivo, origen de la impunidad social del franquismo. A mí me parece, sin embargo, que es más bien a los gobiernos de la democracia a quienes la sociedad española debería pedir cuentas, y que debería ponerse a trabajar para incorporar de manera amplia la historia del siglo XX español en los planes de estudio.
La derecha española no ha condenado el golpe de 1936 ni el franquismo, incluso parece que lo legitimó como salida a una crisis de convivencia con la II República En cambio, ninguna derecha europea se ha dedicado a legitimar el fascismo, ¿cómo se explica esa característica de la derecha española y cómo considera que puede influir el avance de Vox
Es, en efecto, una característica de la derecha española, que no se renovó en el pos-1945 al calor de un antifascismo compartido. No necesitó, tras la muerte de Franco, romper con su herencia, pues la legitimidad franquista se había alejado desde hacía tiempo del fascismo para autodefinirse como una “democracia orgánica” abierta al capitalismo mundial. Así, pudo pasar sin complejos del franquismo a la democracia, pero no desea que se insista demasiado en el origen criminal del régimen ni en la magnitud inaudita de su crueldad, que, por supuesto, incomoda un relato construido en torno a la equivalencia de las culpas y de los sufrimientos durante la guerra y a la necesaria reconciliación.
En cuanto a la influencia del legado franquista sobre Vox, no me atrevería a afirmar que sea determinante, si se tiene en cuenta el auge de los partidos de extrema derecha en toda Europa, aunque ciertamente puede ser movilizado.
En su libro señala cómo el derecho internacional, con la figura del desparecido y del concepto de crímenes contra la humanidad, supone un giro en la interpretación jurídica del franquismo y sus víctimas. ¿Puede explicarlo?
Es Emilio Silva quien mejor relata cómo se dio cuenta de que los cuerpos enterrados en las fosas comunes podían ser considerados como desaparecidos, y de que esta figura del desaparecido estaba reconocida en el derecho internacional y tenía enormes implicaciones jurídicas y políticas. A partir de entonces, ya no se trataba solo de que cada familia recuperara los restos de sus seres queridos, sino de una obligación del Estado, reconocida en el derecho internacional, de investigar los crímenes cometidos, considerados imprescriptibles mientras los cuerpos no fueran encontrados.
El recurso a la gramática internacional de los derechos humanos permitió conferir una dimensión política mayor a un asunto hasta entonces reducido a la esfera privada, e inscribir a España en el catálogo universal de las violencias de masas. Ello condujo al intento de instrucción de los crímenes del franquismo impulsado por el juez Garzón en 2008, luego a la querella argentina en 2010, y finalmente a los mecanismos previstos por la Ley de Memoria Democrática de 2022, con la creación de una fiscalía especializada.
¿Cuál es su opinión sobre la suspensión de Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo y cómo explica que eso sucediera?
Baltasar Garzón fue finalmente condenado por prevaricación en otra causa, la de las escuchas del caso Gürtel, y absuelto en el proceso relativo a la instrucción iniciada en 2008. Pero es cierto que había sido suspendido temporalmente por la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias por un presunto delito de prevaricación, en particular por haber iniciado conscientemente una investigación sabiendo que los presuntos responsables ya habían fallecido. Precisamente por esa razón, Garzón había renunciado voluntariamente a su competencia sobre el caso, remitiéndolo a los juzgados territoriales.
Esa denuncia fue una entre muchas otras promovidas por organizaciones de extrema derecha que se oponen a toda iniciativa de memoria y justicia que ponga en peligro el relato propagandístico franquista. El hecho mismo de que fuera admitida a trámite demuestra la persistencia de una parte congelada de la judicatura, que no conoció ninguna depuración tras la muerte de Franco, al igual que el conjunto de las administraciones del Estado.
Esa suspensión provocó, en los meses de abril y mayo de 2010, una ola internacional de movilización en solidaridad con el juez, particularmente impresionante en Argentina. Garzón buscaba, mediante este procedimiento, hacer avanzar la aplicación en España del derecho internacional, del cual se había convertido en un destacado especialista desde el caso Pinochet. De hecho, provocó —a través de un verdadero efecto en cadena— la movilización de todo tipo de instituciones y asociaciones a favor de la identificación de los desaparecidos, de la localización de las fosas y de la exhumación de los restos.
Hoy en día, Garzón cuenta además con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha solicitado su reincorporación a sus funciones de magistrado.