Es un tópico bien establecido que James Joyce es un autor del que se habla mucho más que de lo que se leen sus obras. Una y otra vez su nombre aparece en las listas de los más grandes escritores en lengua inglesa del siglo xx (e incluso en las listas referentes a la Literatura universal), pero lo cierto es que la mayoría de la población suele desconocer el verdadero motivo por el que esto sucede. Muchos de los lectores que no consiguen penetrar más allá de la superficie de sus textos, o que los desprecian sin ni siquiera haber intentado leerlos, suelen aducir que se trata de un autor sobrevalorado, un escritor que solo agrada a un grupo de académicos y eruditos sin vida propia más allá de los libros; un escritor, en definitiva, desconectado de la realidad y que como narrador (es decir, como creador o «relator» de historias) es más bien limitado, de tal manera que su contribución a la Historia de la Literatura se reduce a un puñado de técnicas experimentales (el monólogo interior, la corriente de la conciencia, el retruécano y demás onanismos filológicos) y poco más. Que una persona que disfruta habitualmente de la literatura tenga este punto de vista acerca de Joyce y su obra puede ser comprensible y, por supuesto, respetable –no todo el mundo tiene los mismos intereses ni criterios a la hora de elegir sus lecturas o sus autores preferidos, como es lógico–. Que ese punto de vista sea compartido de manera pública por una persona que se dedica profesionalmente a la escritura, a la crítica o a la docencia de la literatura, sin embargo, no puede ser excusable.
Un retrato del artista en su juventud

La generalización de un tipo de literatura fundamentado en el entretenimiento ha existido y ha gozado del favor del público, antes, durante y después de la vida de Joyce. La obra del autor irlandés supuso en gran medida una reacción, si no un obcecado enfrenta miento, a esta concepción de la obra literaria como producto de entretenimiento barato e inmediato. Joyce fue un escritor con una excepcional formación humanística, adquirida ya en sus años juveniles como alumno de los colegios jesuitas de Clongowes Wood y Belvedere, y también con una inusitada inquietud por la lectura de obras literarias de todo tipo y procedencia. Pero esta inquietud no parecía provenir de un deseo de disipación o alivio en la evasión que le ofrecían los libros. Ya desde sus años de estudiante se puede apreciar, en el tipo de lecturas que escogía, un interés por la (re)utilización del material literario como materia prima para saciar sus propias ínfulas creativas. Joyce dio señales muy precoces de un talento inusitado para la escritura y de una gran habilidad para hacer «mucho con muy poco»: esto parece fuera de toda duda, y lo confirman los textos más tempranos que se conservan de su etapa universitaria, así como los testimonios recogidos por personas que lo conocieron en esos años juveniles. Sus profesores, ya desde su estancia en el colegio Belvedere, se habían percatado de la brillantez del joven alumno, y la reconocieron por medio de diversos premios y becas. Joyce volcó buena parte de sus conocimientos sobre literatura, estética y filosofía en A Portrait of the Arstist as a Young Man (aunque sin llegar al nivel enciclopédico de Ulysses), al tiempo que perfeccionaba, lenta y trabajosamente, la narración de la juventud de Stephen Dedalus, fundamentándola en una arriesgada experimentación en lo referente tanto a las técnicas narrativas como a la introspección en la mente y la conciencia del personaje. Tal planteamiento, como no era difícil de prever, se encontró con una respuesta tibia por parte de la crítica del momento –cuando no abiertamente negativa–, si bien en casi todas las valoraciones se reconocía el talento literario de Joyce. El texto que sigue es un ejemplo paradigmático del tipo de reacción crítica que iba a suscitar la novela tras su publicación; este texto concreto, no obstante, fue una «valoración de un lector» que se le envió en 1916 a James B. Pinker, el agente de Joyce en ese momento, desde Duckworth (una de las diversas casas editoriales que rechazaron el manuscrito ese año), para justificar por qué habían rechazado la publicación de la obra:
«Portrait of the Artist as a Young Man», de James Joyce, requiere una cuidadosa revisión de principio a fin. Hay muchos «longueurs» [pasajes aburridos]. Pasajes que, aunque el lector del editor pudiera encontrar entretenidos, le resultarán tediosos al hombre corriente entre el público lector. Ese público considerará el libro, en su presente versión, realista, poco atractivo, feo. Nosotros lo consideramos hábilmente escrito. […] La imagen vital es buena; el periodo temporal bien mostrado ante los ojos del lector, y los tipos y personajes están bien dibujados, pero es demasiado «poco convencional». Este [hecho] sería un defecto en condiciones normales. En el presente momento, aunque las viejas convenciones hayan sido desplazadas hacia un plano de fondo, solo vemos que pueda tener alguna posibilidad si su forma es más ajustada y más definida. […] A no ser que el autor aplique mayor contención y proporción no conseguirá tener lectores. Su pluma y sus pensamientos parecen habérsele ido de las manos, en ocasiones. […] El autor nos demuestra que posee talento artístico, fuerza y originalidad, pero este manuscrito requiere que se invierta tiempo y esfuerzo en él, para hacer de él una obra más acabada, para darle forma de manera más cuidadosa como el producto de la destreza, la mente y la imaginación de un artista.
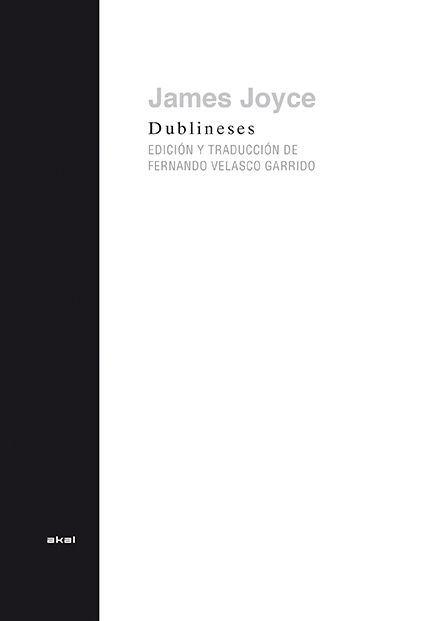
Uno podría pensar, sin demasiado temor a equivocarse, que estas serían las mismas críticas, los mismos consejos e incluso los mismos cumplidos que cualquier autor/a contemporáneo/a profesional le habría dado a un joven Joyce de haber intentado publicar la obra hoy día, más de un siglo después de su primera edición. Y es que Joyce, ya en A Portrait of the Artist as a Young Man (casi podría decirse que desde Dubliners), mostró sin ambages su verdadero rostro de escritor obsesionado con seguir su propio paradigma estético y creativo, al margen de –y a pesar de– el «hombre corriente» en elpúblico lector y el mercado editorial2. Joyce escribía no solo cada obra, sino cada pasaje, escena, oración y, podría decirse, incluso, cada palabra como si la vida le fuera en ello. Parece evidente que esta manera de entender la creación y la práctica literaria no encaja demasiado bien con la visión pragmática del/la escritor/a profesional, más preocupado/a por escribir un determinado número de palabras (o de páginas) al día, o por cumplir con una determinada fecha de entrega, del modo más eficiente (y expeditivo) posible, que por alcanzar la excelencia en términos de calidad literaria.
Este texto pertenece a la introducción de Un retrato del artista en su juventud.

