Una respuesta tradicional al problema de la superpoblación ha sido la emigración. En el siglo XVI, una vez agudizadas las presiones demográficas, no resultaba difícil encontrar a italianos emprendedores por toda Europa. Estos eran generalmente artesanos que contaban con habilidades específicas que enseñar, como el tejido de brocado, la fabricación del vidrio o la elaboración de la mayólica. Ya en el siglo XIX la situación de desesperanza que cundía en las zonas rurales quedó reflejada en el número creciente de campesinos que emigró al extranjero. Hasta finales de siglo, la mayoría de ellos provenían del norte y normalmente encontraban trabajos temporales en los países de Centroeuropa, o incluso en Argentina donde ayudaban con la cosecha durante el verano austral. Otros se establecieron de forma permanente en Sudamérica, como lo demuestra la hilera de teatros de la ópera ubicados desde Río de Janeiro (donde Toscanini debutó como director de orquesta) hasta las profundidades de los bosques amazónicos. A partir de la década de 1880 los italianos del sur comenzaron a emigrar a gran escala, sobre todo a Norteamérica, ayudados por el abaratamiento de las tarifas transatlánticas que trajeron consigo los barcos de vapor.
La emigración alivió los problemas de las zonas rurales, pero no los solventó. La revolución constituía una alternativa posible. La esperanza de transformar el sufrimiento de los trabajadores de Calabria y Sicilia en un gran movimiento político que acabara con el orden vigente inspiró una sucesión de insurrecciones que se iniciaron con los carbonari en los primeros años del siglo XIX y se vieron continuadas a partir del decenio de 1830 por insurgentes republicanos como los hermanos Bandiera y Carlo Pisacane. Tras la unificación, el campesinado italiano continuó atrayendo a revolucionarios y utópicos. Mijaíl Bakunin, el gran anarquista ruso, pasó varios años en Italia intentando instigar levantamientos en las zonas rurales, y a partir de finales de siglo el Partido Socialista Italiano, a pesar de sus reservas ideológicas, encontró la mayor parte de su apoyo entre los jornaleros del valle del Po. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial la estrategia del Partido Comunista Italiano se conformó en torno a los campesinos del sur.
Una de las razones por las que tantos subversivos creyeron en el potencial revolucionario del campesinado italiano fue el profundo desconocimiento de las peculiaridades de las zonas rurales. La mayoría de los republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas más relevantes procedían de familias urbanas de clase media y, casi siempre, su conocimiento de las zonas rurales había llegado de una manera indirecta. Esta ignorancia se vio reforzada por el hecho de que existiera en Italia una división cultural, y hasta cierto punto económica, entre el campo y las ciudades (muchas familias campesinas consumían lo que ellos mismos cultivaban y no vendían sus productos en el mercado). En tales circunstancias, la idea romántica de que «el pueblo» era un ejército de soldados oprimidos en espera de que sus generales los condujeran a la tierra prometida para iniciar allí una vida más grata se hizo común. Además, esta idea sobrevivió a las cuantiosas indicaciones de que la mayoría de los campesinos eran profundamente conservadores, cuando no reaccionarios. El extremo hasta el cual los revolucionarios italianos estaban influidos por el legado «mesiánico» de la Iglesia católica es un asunto que pertenece al ámbito de las conjeturas.
Un grave obstáculo en el camino de los revolucionarios fue que los campesinos, a pesar de sus sufrimientos comunes, no formaban, en absoluto, una fuerza homogénea. Los jornaleros y arrendatarios del sur estaban sujetos a una desconcertante serie de contratos que pretendían evitar la formación de vínculos de clase. Algunos eran simultáneamente propietarios de pequeños terrenos, agricultores arrendatarios y jornaleros. Los privilegios y obligaciones feudales sobrevivieron en muchos lugares al menos hasta finales del siglo XIX y ayudaron a poner al campesinado de parte del orden existente. Tanto es así que, lejos de desarrollar relaciones hostiles, estos campesinos alentaron a los terratenientes locales. En las regiones centrales imperaba la aparcería y también era frecuente que los campesinos mantuvieran relaciones cordiales con los propietarios. A partir de la década de 1880, comenzó a surgir en el valle del Po un creciente ejército de jornaleros militantes, pero junto a ellos, particularmente en las montañas, se encontraba un gran número de minifundistas que a menudo hacían gala de un independentismo, catolicismo y conservadurismo feroces.
Las enormes diferencias de riqueza y posesiones entre el campesinado y el hecho de que la sociedad rural se encontrara frecuentemente dividida por la desconfianza y la competencia hicieron que las posibilidades de organizar un movimiento revolucionario continuo en el campo fueran escasas. Sin embargo eran frecuentes los levantamientos espontáneos y a veces violentos que aterrorizaban a las autoridades. El miedo al hambre y a los campesinos subversivos que incendiaban las oficinas fiscales, asesinaban policías e irrumpían en las prisiones fue una de las razones por las que durante el siglo XVIII los gobiernos italianos se embarcaron en serios programas de reforma social y económica. El éxito relativo de estas reformas sembró la incertidumbre sobre las medidas que habría que tomar en su lugar. Durante la mayor parte del siglo XIX, la represión fue el más común de los instrumentos de control social, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la unificación en 1860. Durante este periodo las autoridades pensaban, y con mucha razón, que el clero, los republicanos y los anarquistas intentaban indisponer al campesinado contra el Estado.
El problema de cómo aliviar las tensiones que se habían originado en las zonas rurales sin destruir o al menos cambiar el orden político y social básico fue motivo de preocupación para los gobiernos italianos durante el siglo XIX y principios del XX. Si Italia hubiera gozado de más recursos minerales, una posible solución habría sido construir la base manufacturera del país y trasladar la población rural sobrante a las ciudades. Sin embargo, la península no poseía carbón y sólo contaba con algunos depósitos aislados de lignito. Este es un factor de crucial importancia para el desarrollo de la economía moderna del país, ya que propició que la península quedara excluida en gran medida de la primera Revolución industrial del siglo XVIII y principios del XIX. De este modo, Italia no pudo superar su relativa desventaja energética hasta los años postreros del siglo XIX mediante la construcción de presas hidroeléctricas en los Alpes…
El texto de esta entrada es un fragmento de: “Historia de Italia ” de Christopher Duggan
Historia de Italia (2ª Edición) – Christopher Duggan
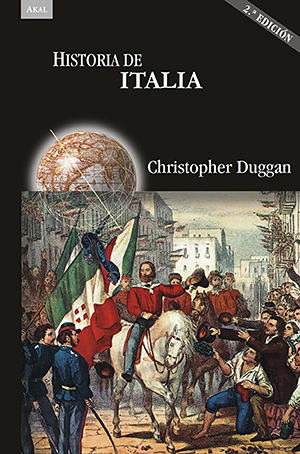 Desde su creación en 1861, Italia se ha esforzado por crear un sistema político eficaz y consolidar un sentimiento de identidad nacional. En esta nueva edición, que cubre el periodo transcurrido desde la caída del Imperio romano de Occidente hasta nuestros días, Duggan pone el énfasis en las dificultades a las que Italia ha tenido que enfrentarse durante los dos últimos siglos en su intento de forjar una nación. Los primeros capítulos revisan los largos siglos de fragmentación política de la península Itálica desde el siglo VI para explicar los obstáculos geográficos y culturales por los que pasó la unidad.
Desde su creación en 1861, Italia se ha esforzado por crear un sistema político eficaz y consolidar un sentimiento de identidad nacional. En esta nueva edición, que cubre el periodo transcurrido desde la caída del Imperio romano de Occidente hasta nuestros días, Duggan pone el énfasis en las dificultades a las que Italia ha tenido que enfrentarse durante los dos últimos siglos en su intento de forjar una nación. Los primeros capítulos revisan los largos siglos de fragmentación política de la península Itálica desde el siglo VI para explicar los obstáculos geográficos y culturales por los que pasó la unidad.
El libro entrelaza los factores políticos, económicos, sociales y culturales que conforman la historia de Italia, poniendo de relieve la alternancia de los programas materialistas e idealistas a la hora de constituirse como país. Esta segunda edición ha sido profusamente revisada para poner al día todos los acontecimientos vividos en Italia durante los siglos XIX y XX y ofrecer un nuevo apartado sobre los inicios del siglo XXI. Igualmente, se ha añadido un nuevo ensayo bibliográfico y una detallada cronología que hacen de la obra una fuente ideal para quienes busquen una historia de Italia rigurosa y concisa.
