Leí La señora Dalloway por primera vez cuando tan sólo contaba con diez u once años, demasiado joven aún para entenderla. Recuerdo que era verano y que no me encontraba en casa, aunque no puedo recordar donde estaba exactamente, sólo sé que el sol de la mañana bañaba los campos verdes y brillantes, y que los días eran más calurosos y más largos de lo habitual. Mi recuerdo más vivido, que puedo evocar con una claridad que me asombra, es una carta que recibí y abrí completamente emocionada, una carta que guardé durante
muchos años. Estaba escrita en una hoja de papel arrancada de un cuaderno de notas con sumo cuidado para no dejar muescas en el borde. El remitente era un amigo de la escuela, un chico a quien le había enviado por correo mi ejemplar de La señora Dalloway nada más terminarlo, para que lo leyera también. Junto a la novela debí adjuntar una carta en la que le insistía que debía leer mi ejemplar de La señora Dalloway, puesto que nos vería reflejados en las notas que yo había escrito al margen, señalando las escenas que hablaban
de lo que significaba ser joven y estar enamorado. Terminada la novela, el muchacho se mostró apasionadamente indignado. «Estás equivocada», escribió. «Nosotros no somos como la señora Dalloway y Peter Walsh. Somos Jake Barnes y lady Ashley de “El sol también sale” de Ernest Hemingway. No
te precipites en tus conclusiones tras haber leído únicamente la mitad del libro. Léelo hasta el final… el verdadero final».
La autoconsciente formalidad de este intercambio epistolar se ha visto atenuada por el tiempo, por el sonrojo que me produce este absurdamente arrebatado flirteo. Cuando leo la carta hoy en día, me avergüenza que unos chicos tan jóvenes hubieran malinterpretado de forma tan infantil que su relación pudiera parecerse a la de Clarissa y Peter, la reprimida esposa inglesa de clase alta y el sensiblero y aburrido funcionario del Estado a quien ella rechazó en el pasado, o a la de lady Bret Ashley y Jake Barnes, la divorciada inglesa sexualmente liberada y el periodista norteamericano e impotente, de quien ella estaba tan enamorada que le resultaba imposible abandonarle. De todos modos, confieso cierta distante admiración por los lectores que éramos entonces. Creo que la búsqueda de una continuidad entre nuestras vidas y las vidas que leíamos en la ficción era resultado de una intuición fundamental sobre aquellas novelas en general y sobre La señora Dalloway en particular. En aquel momento debía parecernos posible, incluso deseable, que sus personajes nos
ayudaran a aliviar «el peso de las emociones» y a formarnos una idea de los cada vez más profundos «matices de la existencia» que Woolf describía en las meditaciones de Clarissa acerca de la juventud y sus descubrimientos. Al crear a Peter y Clarissa, Woolf había tendido un estrecho puente entre nuestras vidas y su arte y lo había poblado con una procesión de estados de ánimo y actitudes, de fragmentos de conversaciones que nos permitían, no sólo percibir a sus personajes de una forma verosímil, sino que posibilitaban además que nos identificásemos con algunos aspectos de su realidad.
La lectura de La señora Dalloway me permitió intuir algo que sólo comprendería más tarde, que un personaje de ficción es una criatura paradójica y maravillosamente híbrida. Clarissa forma parte de una obra escrita y como tal, está construida «con palabras, con imágenes, con la imaginación», como señala John Frow. Pero además, también es necesario que dicho personaje aparezca revestido con la pretensión de que realmente existe, la creencia, ciega o fantástica, de que detrás de las palabras, del interior de su vaporoso rastro, surge una forma humana perfectamente distinguible. Es esta forma humana la que atraerá y guiará a los lectores, sus compañeros de viaje, a su mundo. Es ella la que les entregará las invitaciones a su fiesta. Se encontrarán tan fascinados por su presencia –¿cómo unas simples marcas en un papel pueden invocar la aparición de un ser humano real?–, que no se darán cuenta de que ella no es más que un intermediario en la relación que el lector establece con otro ser humano que se encuentra aún más lejos, puesto que detrás del personaje se esconde nuestra verdadera anfitriona, la autora, maravillosamente disfrazada.
Esta es, al menos, la forma en que Woolf imaginaba la relación entre lectores, escritores y personajes en su ensayo de 1924, «El señor Bennet y la señora Brown», que escribió a la vez que redactaba La señora Dalloway, y que comparte la misma filosofía que rige la construcción de personajes de la novela. El propósito de los personajes es el de servir de «punto de encuentro» entre el escritor y el lector. En «El señor Bennet y la señora Brown» se presenta al lector y al escritor en el papel de dos extraños que han de conocerse de un modo distante e impersonal, aprendiendo a evaluar mediante los personajes las sensibilidades e ideas del otro. En opinión de Woolf, su relación es como el trato que «la perfecta anfitriona» (según la memorable descripción que Peter hace de Clarissa) ha de dispensar a un invitado desconocido, el típico invitado que llega solo, de forma inesperada y con las manos vacías, al que se le debe entretener y persuadir para que se relacione con el resto de comensales con la esperanza de que estos sean divertidos e interesantes, al objeto de evitar que el recién llegado comience a seguirla por las habitaciones. «Tanto en la vida como en la literatura, es necesario poseer la capacidad de tender puentes entre la anfitriona y su invitado desconocido en el primer caso, y entre el escritor y el lector desconocido, en el otro», escribió Woolf. «El escritor debe presentar al lector algo que este reconozca, que además estimule su imaginación, y le convierta en parte activa del complejo proceso del contacto íntimo».

De este modo, el lector aprenderá a convertirse en cómplice del escritor en lo que Woolf llamaba «lectura de carácter» la práctica de observar y especular acerca de las circunstancias de otras personas, tanto en la realidad como en la ficción. El «lector de carácter» experto sería alguien capaz de contemplar a sus semejantes con una mirada poderosa, empática e inquisitiva, capaz de apreciar lo que pasa desapercibido para el resto; los pequeños hábitos, los modestos recuerdos, el parloteo incesante, al objeto de desentrañar el espíritu y la forma de ser de una persona. La lectura de carácter sería un talento corriente, práctico e incluso necesario. «Con toda seguridad, si uno no fuese capaz de leer a otras personas, y gozase de cierta habilidad en ello, sería imposible vivir más de un año sin sufrir algún tipo de desgracia», escribió Woolf. «Nuestros matrimonios y nuestras amistades dependen de ello; el éxito de nuestros negocios depende en gran parte de ello; numerosos problemas que se nos presentan en nuestra vida cotidiana sólo pueden resolverse gracias a esta habilidad». Aunque la lectura de carácter podía aliviar las tribulaciones de la
vida adulta, Woolf consideraba que era, ante todo, un arte propio de la juventud. Los jóvenes la empleaban con «sus amistades y en otras aventuras y experimentos», circunstancias que no afectaban en la misma medida a las personas de mediana o avanzada edad, cuando la lectura de carácter perdía su inventiva, su inocente curiosidad y se convertía en un ejercicio pragmático y necesario, una manera de evitar desencuentros y discusiones.
Sin embargo, la novelista es distinta al resto de personas, viviendo una eterna juventud, intrigada por las vidas de los demás, aunque dicha preocupa ción ya no sea necesaria o sensata. La lectura de carácter se aferró a Woolf, convirtiéndose en «una ocupación absorbente», para acabar cristalizando en forma de obsesión. Y como todas las obsesiones, necesita ser expresada. Convertirse en escritora era pasar de ser una lectora de personas, mirando a su alrededor con ojos brillantes y ávidos, a transformarse en una creadora de
personajes, convirtiendo sus observaciones en palabras, conjeturas y fantasías. En la vida, como en la literatura, Woolf envolvía a quienes la rodeaban con el resplandor de su generosa y amable imaginación, aun permaneciendo atenta a las sombras y recovecos de su personalidad. No era su propósito entender completamente a los demás, puesto que era muy consciente de las turbulentas emociones que erosionan los suaves y firmes procesos de la mente, sabedora de que nadie, por muy encantador, sereno o feliz que parezca, posee una personalidad firme y completamente integrada.
Hemos de entender entonces, que la forma en que mi amigo y yo nos acercamos a La señora Dalloway no carecía de cierta perspicacia nacida de la intuición. Quizá éramos demasiado ignorantes como para entender por completo las relaciones que se establecían entre los personajes, pero sí que éramos capaces de percibir, con un repentino fogonazo de reconocimiento, que las emociones y frustraciones que destellaban en sus mentes: agitación, autoprotección, miedo, y la incapacidad de conocer con certeza los sentimientos e
intenciones de otras personas, también lo hacían en las nuestras. Y habríamos de entender también que Woolf había creado a estos personajes con la intención de disolver las fronteras entre ficción y realidad, enseñándonos que los procesos mentales y emocionales que se presentan en la novela también podían hallarse en los triviales acontecimientos de nuestras vidas cotidianas (aunque es posible que no nos hubiesen parecido triviales en su momento). Esta es la tesis que Erich Auerbach sostenía cuando argumentaba que la escritura de Woolf desbordaba de «amor puro y genuino, pero también, a su femenina manera, de ironía, de una indefinible tristeza y de sus numerosas dudas acerca de nuestro lugar en la existencia». Sus personajes, aparte de las distintivas particularidades debidas a su nacionalidad, raza y clase social, ofrecían una admirable visión colectiva e integradora de la humanidad. Daban forma a «la riqueza de la existencia y la profundidad de la vida en toda su amplitud cuando nos rendimos a ella sin prejuicios», escribía Auerbach. «Estos procesos, ya sean internos o externos, afectan al individuo que los experimenta, pero, por esa misma razón, también se refieren a sentimientos que la humanidad comparte en general»: confusión, sin duda, pero también la enigmática belleza que puede extraerse de sucesos aleatorios e insignificantes que apenas
somos capaces de recordar.
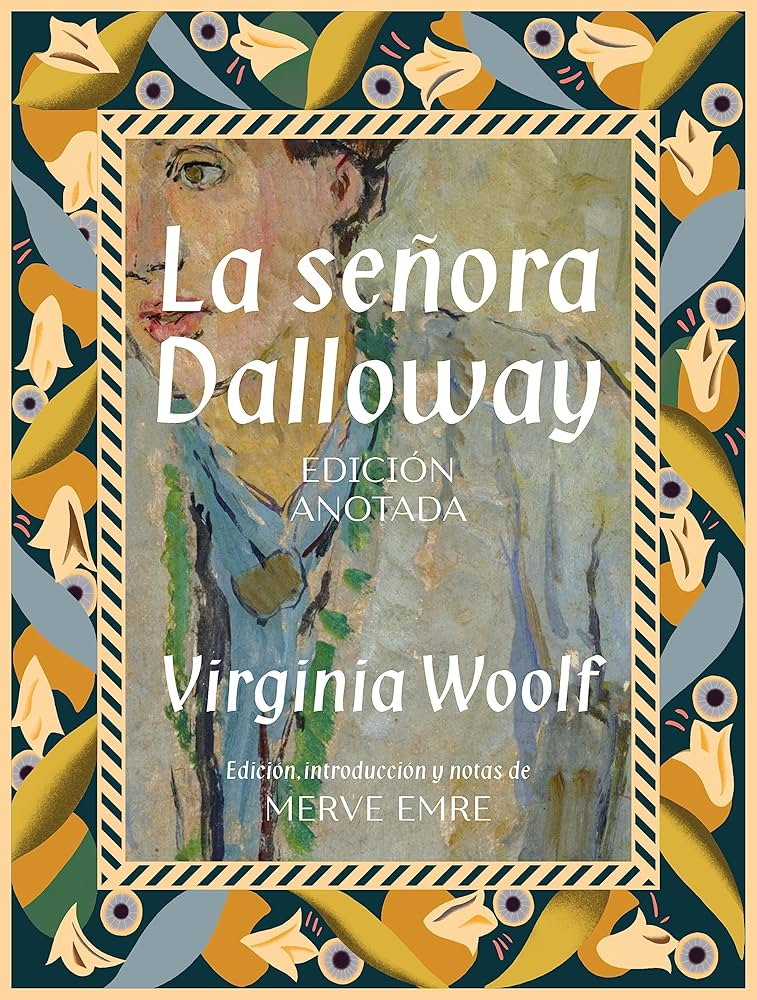
Pienso que Auerbach se equivoca cuando se refiere a esta sensación de vida compartida, con toda su esperanza y melancolía, como una forma exclusivamente femenina de entender el mundo. Pero sí creo que sólo los personajes de Woolf podrían mostrarnos el espacio común donde se encuentran vida y ficción, que no son lugares fijos en el tiempo o en el espacio, sino que se hallan escondidos en los recovecos de nuestra mente. Si hubiéramos escogido una novela de Flaubert, habríamos quedado hipnotizados por el detallismo
con el que elaboraba sus escenas, cucharillas perfectamente pulidas en los salones de té, cada grano de arena presente en los pliegues de los rústicos y descoloridos vestidos de Emma Bovary. Si hubiera sido Dickens el escogido, nos habríamos visto arrojados a sus vivaces y grandiosos argumentos, cuya acción se eleva hasta romperse tras alcanzar el clímax, arrastrándonos junto a Pip y Estella hacia el final de la novela, donde la narración finalizará de la forma más ordenada y satisfactoria posible. Woolf se enorgullecía de priorizar la creación de personajes por encima del detalle o el argumento, quienes, a pesar de la vaguedad de sus descripciones físicas, de su volubilidad psicológica y de su insignificancia, poseían personalidades que parecían «reales, sinceras y convincentes», tal y como escribía en «El señor Bennett y la señora Brown». Se zambullía tan profundamente en los procesos mentales de sus personajes que lograba sacar a la luz la aguda perspicacia y las profundas emociones que se escondían en ellos. De sus monólogos interiores extrajo una ilimitada ansia de vivir, una vitalidad que sólo podría haberse adivinado en sus ojos, en el perfil de su nariz, en sus breves discursos y sus largos silencios.
Resulta imposible imaginar cómo iba Hemingway a introducirse en la más profunda intimidad de sus bruscos, lacónicos y maltrechos personajes (aunque quizá mi amigo se refería a otro tipo de intimidades). Resulta quizá demasiado obvio insistir en que La señora Dalloway trata acerca de un personaje con ese mismo nombre, ya que el propio título de la novela así lo anuncia, título que Woolf cambió varias veces, desde «En casa, o La fiesta» a «Las horas», antes de decidirse por La señora Dalloway (Woolf también pensó en otros títulos: «La vida de una dama», «Una dama», «Retrato de unas damas» y «Una dama de moda» –títulos que aludían a El retrato de una dama de Henry James, quizá la mejor novela «de personaje» jamás escrita)–. Asimismo, La señora Dalloway es una novela que reflexiona con extraordinaria precisión y virtuosismo sobre lo que los novelistas modernos califican de «personajes»: cómo nacen, cómo crecen y maduran, cómo navegan por el mundo de la novela, interactuando con los objetos y las personas que la pueblan, cómo se buscan en momentos de miedo o alegría y no encuentran nada a lo que aferrarse, encogiendo y desplegando la deslumbrante complejidad de sus procesos mentales como si fueran los pétalos de las flores que Clarissa Dalloway contempla en la floristería, cada una de ellas ardiendo en soledad, «suaves, puras, en sus macizos brumosos». La intimidad con los personajes que nos ofrece Woolf es de una familiaridad que estos no pueden compartir con otras personas. De este modo, en una de mis escenas favoritas de la novela (seguro que le dije a mi amigo que la leyera con atención), Peter y Clarissa aparecen sentados en el salón de la residencia de los Dalloway, ella con una aguja de coser, él con una navajita de bolsillo, los reproches de treinta años flotando entre ambos, separándolos como un muro, sin dejarles otra opción que retirarse a su mundo interior, mostrándole al lector, y sólo al lector, los recuerdos que aún duelen, las heridas aún abiertas. En otra escena, Septimus aparece sentado en el parque contemplando la luz del sol danzando entre las hojas, un espectáculo que abruma sus sentidos, provocándole unos sentimientos que únicamente es capaz de comunicarle a Lucrezia farfullando una letanía sin sentido de un modo aterrador, mientras que al lector Septimus le brinda una oda a la belleza y la verdad.
- Este texto es un fragmento de la edición anotada de La señora Dalloway de Virginia Woolf.

