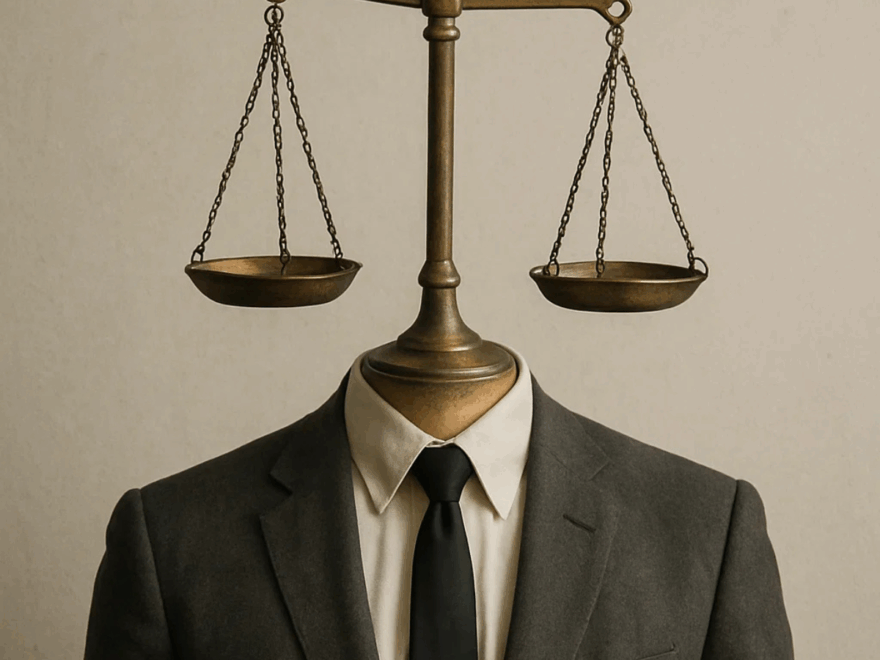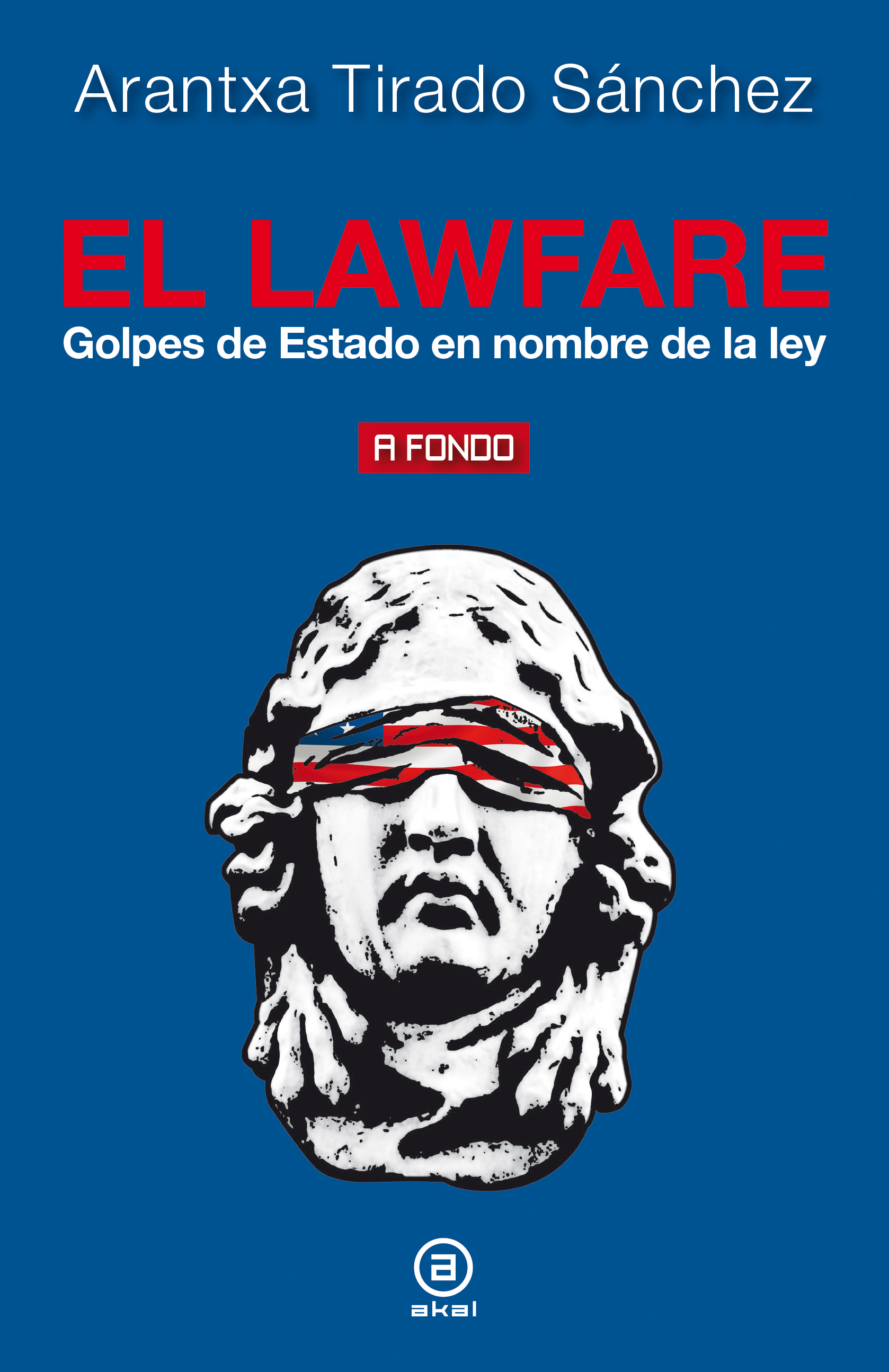Arantxa Tirado
El pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la Sala Segunda del Tribunal Supremo adelantó el fallo de la causa especial 20557/2024 contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, empresario que habría defraudado más de 350.000 euros de las comisiones recibidas por la venta de mascarillas durante la pandemia.
Alberto González Amador, también conocido como Alberto Quirón, por haber trabajado para esta empresa sanitaria privada, es casualmente pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También casualmente, en estos seis años de Gobierno de Díaz Ayuso en la comunidad, Quirón ha recibido más de 5000 millones de euros en contratos con sus hospitales por parte de la Comunidad de Madrid, en un proceso de privatización encubierta de la sanidad madrileña.
La filtración de los intercambios del abogado de González Amador con la Hacienda pública para llegar a un acuerdo en que se reconocía el fraude fiscal, imputaba a García Ortiz a pesar de que durante el juicio varios periodistas declararon haber accedido previamente a los correos entre el abogado del novio de la presidenta y Hacienda a través de otras fuentes que se negaron a desvelar, amparándose en el derecho constitucional que les asiste, están en el origen de este caso. También las maniobras del jefe de Gabinete de la presidenta de la comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, que transmitió a la prensa afín al PP el bulo de que era la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador pero que “órdenes de arriba” lo habían impedido, insinuando la participación del propio presidente del Gobierno a través de García Ortiz. El desmentido oficial de las mentiras vertidas por Rodríguez con una nota de prensa desde la Fiscalía desencadenó la imputación al fiscal.
A pesar de que no se ha podido demostrar con pruebas que el Fiscal General del Estado fuera el responsable de trasladar a los medios ese correo inicial en que el abogado de González Amador reconocía el fraude, el fallo de condena ha sido mayoritario: unánime entre los cinco miembros conservadores del Tribunal, aunque con dos votos discrepantes de las magistradas progresistas. No se conoce la argumentación jurídica que permite justificar esta resolución condenatoria pues la sentencia no se ha redactado todavía. Hecho este que añade más suspicacias sobre un juicio que ha sido percibido por los sectores progresistas, desde el inicio, como un ajuste de cuentas político-judicial con el Gobierno y una demostración del ascendiente que el Partido Popular (PP), que lidera Díaz Ayuso en Madrid, tiene en el poder judicial con su “control por atrás” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
De la judicialización de la política al lawfare
La defenestración por sentencia judicial al Fiscal General del Estado se enmarca en un ambiente de judicialización de la política que copa cada semana la agenda mediática, cargada de declaraciones ante tribunales, juicios, denuncias o sentencias. Desde el momento en que los votos del tribunal se dividen en función de las afinidades ideológicas de los magistrados, es evidente la politización de unos jueces que, consciente o inconscientemente, anteponen sus sesgos, simpatías o prejuicios a la necesaria, y teóricamente defendida, imparcialidad e independencia en su interpretación y aplicación de la ley.
En este sentido, el fallo contra el fiscal sin sustento de pruebas puede considerarse un pulso del poder judicial al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya que, en el ordenamiento constitucional español, como en tantos otros países, la elección del Fiscal General del Estado es propuesta por el Gobierno, tras escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estamos ante un choque de poderes del Estado y un caso paradigmático de lawfare.
La judicialización de la política y la politización de la justicia son el entorno propicio para que fenómenos como el lawfare se produzcan. Pero, como hemos reiterado en otras ocasiones, el lawfare o guerra judicial no es la simple judicialización de la política ni supone la mera prevaricación de los jueces. Se trata de un modus operandi, estudiado por los analistas militares y la academia civil, que trasciende los marcos del ámbito judicial, aunque tenga en los juzgados el centro neurálgico de aplicación.
Como escribimos ya en 2021 en nuestro libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley, el lawfare combina el uso del poder judicial y el de otros aparatos del Estado, como sectores de la inteligencia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el poder mediático, el político y el económico, que generalmente está detrás del interés en sacar de la contienda política a determinado liderazgo que es percibido como un estorbo para sus intereses. Esta alteración del juego político en los tribunales precisa, por tanto, de la acción, consciente o inconsciente, de jueces y fiscales, pero también de otros actores, cuya participación puede ser menos evidente pero siempre indispensable.
La guerra judicial tiene distintas maneras de manifestarse, en función de la historia, la coyuntura y los actores políticos del país, pero comparte elementos comunes para poder ser tildado como tal. El primero y principal es el objetivo de asesinar civilmente a un adversario político usando el poder de los tribunales, que es la esencia del lawfare. El segundo, e imprescindible, es la necesidad de acompasar esta acción legal -o amparada en la legalidad, aunque implique graves vulneraciones procedimentales, arbitrariedades, dobles raseros o torcimiento de la ley- con la agenda mediática. Los medios afines generan el ruido necesario para insuflar en la ciudadanía determinado clima de opinión sobre la persona juzgada. El tercero es la concurrencia, más o menos coordinada, de los diversos poderes antes enunciados.
Conviene enfatizar que el lawfare no es exclusivamente un fenómeno judicial y su inexistencia no se puede despachar simplemente afirmando que lo que se etiqueta como lawfare es simple prevaricación judicial o que este término es la excusa que usan los políticos corruptos para alegar una persecución motivada por venganzas políticas y, así, buscar la exoneración de sus delitos. El lawfare puede darse con independencia de si una sentencia es condenatoria o favorable para la persona víctima de este proceso porque más importante que la sentencia, es el proceso. Ni qué decir tiene que no es lawfare la persecución a la corrupción política flagrante que luego es probada con creces en los tribunales en procesos con todas las garantías y sin las interferencias de parte que observamos en la guerra judicial, aunque sean casos que puedan ser aprovechados políticamente por los contrincantes.
Lawfare para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa
Hace más de un año reflexionábamos sobre cómo el lawfare había llegado para apuntar directamente a Pedro Sánchez a través de un cerco a su familia. El caso del Fiscal General del Estado es sólo un capítulo más de una guerra que tiene como fin último sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Una de las principales claves está en sus pactos de investidura con el independentismo catalán representado por Carles Puigdemont y, sobre todo, por la negativa de amplios sectores del Estado y del poder establecido a abrir un debate sobre cómo encajar la plurinacionalidad con el artículo 2 de la Constitución, traslación directa de las líneas rojas del franquismo sobre la “indisoluble unidad de la nación española”, ante demandas crecientes de autogobierno o, incluso, de derecho a decidir por parte de las fuerzas independentistas catalanas y vascas, imprescindibles apoyos para la investidura en un Congreso atomizado tras las transformaciones del sistema de partidos español.
La Transición a la democracia, que en estos días está en el centro del debate con el 50 aniversario de la muerte del dictador, no supuso la consagración de un régimen democrático pleno, a pesar de la propaganda dirigida desde el Estado -también desde este Gobierno- para convencernos de lo contrario. Los reformistas franquistas y los de la oposición democrática pactaron de manera asimétrica, con poco margen de maniobra para los perdedores de la guerra y víctimas de la dictadura. En el sui géneris proceso constituyente que alumbró la Constitución de 1978 hubo temas decididos ex ante, como la unidad de España o la reinstauración monárquica. Además, la herencia del pasado jurídico franquista, y de un poder judicial que pasó de administrar la “justicia” franquista a operar bajo la justicia democrática, ha dejado sus huellas hasta la actualidad, como se puede apreciar en la impunidad de los crímenes de la dictadura y el cuestionable papel de la administración de justicia frente a las diversas leyes de memoria.
El lawfare que busca sacar de La Moncloa a Pedro Sánchez -no en vano Isabel Díaz Ayuso dijo en una comparecencia posterior al fallo del Tribunal Supremo que quien se había sentado en el banquillo era el presidente del Gobierno- es, en realidad, la muestra de la inflexibilidad de quienes creen que el sistema político español es suyo. La negativa a reformarlo para dar cabida a otros actores con otras visiones de cómo distribuir el poder, territorial o de otro tipo, en el Estado, y desde el Estado, es el miedo a abrir una brecha por la que se cuele la realidad: los consensos que dieron lugar a la Transición ya no existen y la sociedad española es otra. Este catenaccio de la clase dominante es la misma lógica de funcionamiento que encontramos de los casos de lawfare que han padecido los líderes del independentismo catalán o una fuerza que llegó para impugnar este régimen del 78, como Podemos.
La derecha española lo tiene claro: España es suya, deben poder seguir haciendo negocios sin ser fiscalizados y, por supuesto, toda diversidad que se oponga a sus valores, o cualquier intento de cuestionar los pilares del “atado y bien atado”, es la anti-España de la que hay que salvaguardar a las instituciones, silenciar o reprimir. Y a quien se rebele a estas premisas, le caerá todo el peso de la ley que ellos puedan ejercer. No debería sorprendernos. Salvando las distancias, el uso de la ley para la represión de la disidencia política existe desde antes de que se acuñara el término lawfare. Como dejó claro el Bando de la Junta de Burgos en julio de 1936: los sublevados eran los rojos, no ellos, los militares que habían dado el golpe de Estado y que ahora pasaban a perseguir a quienes se resistían al nuevo orden fascista. Esta es la tradición de la justicia al revés de la que proviene la derecha española, aunque la persecución política y el golpismo se sofistiquen con los años. El lawfare es buena prueba de ello.
A pesar de todas las evidencias, en el Estado español se sigue negando la existencia del lawfare porque admitirla supondría reconocer que la imagen que nos han transmitido sobre la imparcialidad e independencia del poder judicial no es tal. Pero también porque el fenómeno del lawfare, sea contra los independentistas, los dirigentes de Podemos o el propio presidente del Gobierno, implica reconocer que la democracia consolidada de la que alardean los distintos gobiernos españoles -incluido el de Pedro Sánchez- deja mucho que desear. Reconocer esto puede ser difícil para quienes han sido socializados en los mitos de la Transición, pero es el primer paso necesario para poder construir un Estado que se libere, de una vez por todas, de las rémoras del franquismo que todavía persisten en él.
Arantxa Tirado es es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es autora de los libros El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley, Venezuela. Más allá de mentiras y mitos y La clase obrera no va al paraíso.