“La filosofía es la tumba de la mujer. No le otorga
ningún espacio, ningún lugar, nada le da para conquistar”
Catherine Malabou
Cuentan los mitos y leyendas eurocéntricas que la filosofía esa arrogante disciplina, nació en Grecia. Cuentan los sabios y filósofos, todos ellos hombres blancos y pertenecientes a determinadas clases sociales, que esta sabiduría es única en su género y que entraña un modo concreto de pensar, aprehender y mirar el mundo. En una mirada siempre totalizadora y universal. Cuentan, asimismo, que nadie ha pensado como ellos, que hay sujetos, cuerpos y espacios geográficos tan remotos y extraños que no han accedido aún a ese excelso saber, a ese tipo de conocimiento tan selecto como elitista. Cuentan y se relatan a sí mismos en un círculo cerrado de amigos y amantes, amigos que dialogan, polemizan y se piensan solo a través de sus pares iguales, de aquellos que son reconocidos como los verdaderos filósofos.
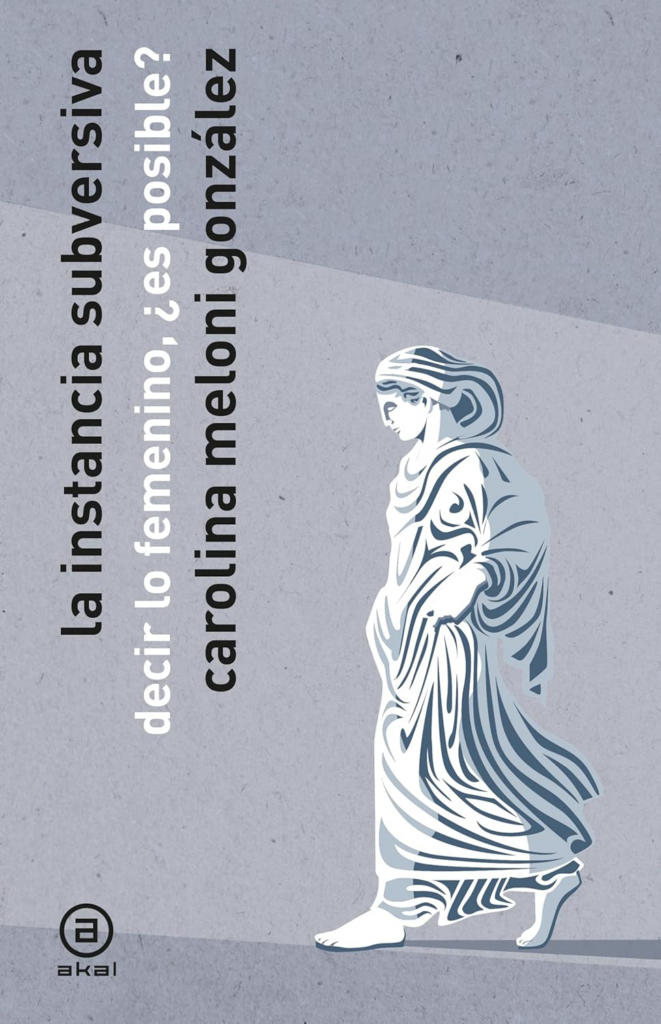
Este libro se pregunta por el lugar que ocupan otras identidades en esta narración filosófica. ¿Dónde situar a “la filósofa” en el entramado textual de esta antigua disciplina? ¿Qué tipo de relatos encontramos en el seno de esta en torno a lo femenino? ¿Acaso existe algo así como “la filósofa” ?, se pregunta irónicamente Catherine Malabou, para terminar asumiendo la ineficacia de un concepto como tal. Pareciera absurdo afirmar que exista la filósofa en el seno de una tradición que se ha empeñado en negar, en silenciar y borrar semejante figura. Y por mucho que nos empeñemos en la ardua tarea de reconstruir una historia “en femenino” de la disciplina o nos embarquemos en la búsqueda de las voces olvidadas por la tradición, sabemos de sobra que, como tal, el orden filosófico es en esencia masculino.
La instancia subversiva se asoma a la historia de la filosofía occidental como si se tratara de un complejo entramado de silencios y oscuridades. Emerge así una disciplina que no es sino el relato patente de un entierro. Si nos remontamos al mito originario del conocimiento, solo el filósofo es capaz de ascender a la verdad, dejando tras de sí a aquellas que permanecerán presas entre las sombras de la caverna. De la mano de Deleuze, podríamos leer políticamente el platonismo como una ontología selectiva y jerárquica, para la cual solo unos pocos elegidos estarán destinados a fundamentar el orden del pensamiento y, por ende, a participar de la esfera pública. Ni mujeres, ni esclavas, ni extranjeras, ni niñas serán admitidas en el selecto grupo de los autodenominados amigos de la sabiduría, esos mismos que harán de la palabra y la ley los principios básicos sobre los que pivotará la ciudad. En las fronteras de la polis, sin embargo, y bajo sus capas subterráneas, se esconden y relegan aquellas vidas atravesadas por la violencia y el silencio epistémico-político.
A semejante herencia y genealogía, Derrida la denominaba la mitología blanca como voluntad universalista del pensamiento, voluntad de violencia y olvido con el que Occidente emprende la borradura de la alteridad y la diferencia. En definitiva, la historia de la filosofía no es sino el relato del falogocentrismo: erección masculina del logos, de la voz y del sujeto como autoridad absoluta y autosuficiente de suyo; erección de un sistema arquitectónico de la verdad, la razón y el conocimiento; primacía simbólica y material de un orden patriarcal en el que lo femenino no tiene cabida alguna.
Ningún espacio amable encontraremos en esta antigua morada para eso que denominaremos “lo femenino”. Salvo las estancias y habitaciones destinadas al cuidado del oikos, al trabajo doméstico y relacional que sirva de apoyo y sostén para aquellos que pueden perderse en sus meditaciones metafísicas. Mientras unos tropiezan con el asombro de la physis y otros se acomodan en sus sillones frente a la estufa para dudar incluso de sí mismos, todo un ejército de sombras ignoradas se encargará de que el edificio funcione. La historia de la filosofía y del pensamiento occidental no son sino el testimonio de estos pasadizos en los que moran el olvido y la violencia patriarcal. Por ello, parafraseando a Irigaray, quizás sea necesario escarbar profundamente la tierra, arañar estas paredes, minar como termitas toda esta apolillada estructura. Se trata de nuestra tarea teórico-política más acuciante, no solo desenmascarar todo falso fundamento, sino visibilizar y testimoniar las huellas, cenizas y restos de una arcaica cocina filosófica en la que moran también otras divinidades.
Pero ¿acaso la filósofa tiene algo que decir? ¿Acaso están habitadas sus palabras por un logos diferente? ¿Pueden los sujetos feminizados producir un pensamiento filosófico distinto, una forma de pensar que no termine reproduciendo los mismos marcos teóricos hegemónicos? ¿Y qué es eso tan radicalmente otro, tan enigmáticamente distinto que vibra en su pensar y que no deja de inquietar a tan excelsa tradición metafísica? En la estela del concepto formulado por Irigaray, que nos insta a repensar la inscripción de lo femenino en la filosofía, pienso en una suerte de inadecuación, de lugar inapropiado como una instancia subversiva. Ahora bien, dicha instancia tiene más que ver con un no-lugar, con un estar-fuera-de-lugar o con habitar una ectopía, que con la posibilidad de una esencia universal de lo femenino. Nada de subversivo hay en lo femenino como tal. Por el contrario, pienso lo femenino como una ontología compleja y múltiple en la que caben diversas subjetividades marcadas por la opresión y la borradura, incluso por la negación a formar parte de una posible clasificación ontológica. Lo femenino engloba esa esfera del «no-ser» que desde Beauvoir se ha denominado «el segundo sexo» y que autoras como Bottici, Butler o Malabou extienden a la esfera de las oprimidas y oprimidos.
Como el acontecimiento, decir lo femenino en filosofía supone cierta imposibilidad. Si el orden filosófico se ha erigido como el no-lugar por excelencia para aquellos sujetos marcados por la secundariedad, ¿es acaso posible encontrar una morada dentro de sus parámetros? ¿Qué tipo de pensamiento filosófico se produce desde ese espacio de subalternidad? Afirmaba Irigaray que la mujer no es sino esa instancia subversiva, suerte de retorno espectral de lo reprimido, de fantasma que mora en las galerías de la caverna filosófica, de amenaza silenciosa que, desde el seno mismo del sistema, deconstruye toda su supuesta coherencia, poniendo en jaque la prepotencia de su erección. En esa promesa e imposibilidad radica un femenino inabarcable para toda lógica dicotómica, indefinible desde los parámetros de la diferencia sexual, inmanente como un liquen y sin afán alguno de trascendencia, inaprensible e indigerible para la tradición. Semejante concepto late como una huella mnémica, como una instancia subversiva, como un resto incómodo. Este libro pretende recorrer la genealogía de esta represión y, a la vez, analizar las consecuencias deconstructoras que posee para el sistema el rumor espectral de todas esas voces reprimidas. Y si el personaje conceptual del filósofo conlleva un modo de subjetivación reconocida, abalada y propiciada por la hegemonía epistémica, habrá que descentrar lo filosófico. Habrá que devenir no-filósofo, como anunciaba Deleuze, devenir minoría. De este modo, las filósofas (des)habitamos la teoría. Y desde esta imposibilidad misma, soñamos e imaginamos otras perspectivas, otras filosofías.

